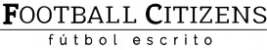Nunca sabemos qué va a pasar en un Real Madrid-Barcelona, pero sabemos que todo lo que suceda será terrible, como en las novelas de Faulkner. Dentro y fuera, todo es efervescencia y vértigo. El espectador vive peligrosamente, temiendo que su vida tras el partido adquiera el trazo de un perro mojado en la lluvia al que todos obsequian a patadas, por amor. A ese miedo a perder se le hace frente con los presentimientos de la belleza que emiten ciertos goles antes de acabar en la red. Cuando eso no basta, recuerdas qué hermoso fue ganar el año pasado, o el anterior, o la última vez, y te acunas en esa red prometiéndote que en esta ocasión todo volverá a ser igual. Tu palabra va a misa, como la de aquel cardenal Wiseman que participaba en un banquete fenomenal, y uno de los comensales, muy angustiado, recordó que era vigilia. Impartiendo la bendición a los manjares, el cardenal dijo: «Declaro todo esto pescado». La felicidad a menudo pasa por una frase bien elegida antes de que los hechos impongan otra versión de las cosas, del tipo «vamos a meterle cinco, me cago en la puta».
En el campo, cada futbolista actúa como si llevase una huraña cicatriz en la cara que remite a una afrenta del pasado, y que, entre partido y partido, engorda y clama «odio y venganza». Hablamos de un clamor que nunca se apaga, y que vibra como el grito metálico de Tarzán. En cierto sentido, cualquier encuentro entre Barça y Madrid dura toda la vida, y aun después. Se está jugando a todas horas, y cuando al fin llega el día del encuentro, la realidad estalla en un big bang. Hay fervor en un saque de esquina, burbujas de lava hirviendo en una mísera salida de balón desde la defensa, poesía cruzada en el túnel de vestuarios, mientras los jugadores de uno y otro club se miran con una desconfianza ancestral, como el día que se encontraron Joyce y Marcel Proust en el Majestic. Cualquier cronista que tuviese ganas, y en casa nadie lo esperase con la cena a punto de enfriarse, podría escribir una novela a partir de un asqueroso saque de falta desde el medio campo. No digamos ya un córner, o un gol bien anulado.
Nadie –¡demonios!– puede estar tranquilo desde varios días antes del clásico. Ni siquiera cuando solo eres un socio del Atlético, del Córdoba o del Sporting de Gijón, y te importa un pito quién gane. Muchas veces las cosas que ni te van ni te vienen son justo las que te mantienen con el corazón en vilo, temeroso de que el resultado haga caer las acciones de tu empresa. A mis vecinos les gusta rodearse de una muchedumbre ante el televisor, y que los gritos de sus invitados los atraviesen como una lanza cada vez que husmean en la pantalla en busca de vértigo. En el lado opuesto, aunque solo un piso más arriba, estoy yo. Rara vez soporto la compañía, y después de echar a la familia de casa, me encierro en el salón con mi sofá, mis cervezas, mi zapatillas rotas y mi soledad.
Un Real Madrid-Barça justifica cualquier medida de choque en el ámbito doméstico. Así sea la ruptura con tu pareja. ¿O es que a estas alturas vamos a cuestionar la preponderancia del fútbol sobre el amor? La tranquilidad tiene sus trámites. Cualquier recurso vale para imponerlos. Al despacho de Gene Fowler, el periodista de la edad dorada de Hollywood y la magnificencia de los night-clubs de los años veinte, iba tanta gente a bromear y a beber, que nunca podía trabajar. Un día decidió cambiar el letrero de su puerta por otro que decía: «Horace Witherspoon hijo, famoso actor polaco». Después de eso encontró la serenidad. Así que desde ahora, por favor, déjenme en paz. Váyanse al bar. Búsquense otra ciudad. Me gusta permanecer borracho y ver en silencio, solo y abandonado a la manera de un perro en la lluvia, cómo dos equipos tratan de destruirse por todos los medios. Es turbador y sublime.